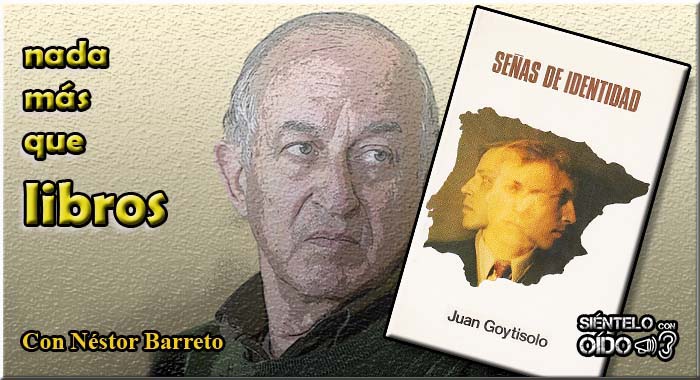
“Tierra pobre aún, y profanada; exhausta y compartida; vieja de siglos y todavía huérfana. Mírala, contémplala. Graba su imagen en tu retina. El amor que os unió sencillamente ha sido. ¿Culpa de ella o de ti? Las fotografías te bastan, y el recuerdo. Sol, montañas, mar, lagartos, piedra. ¿Nada más? Nada. Corrosivo dolor. Adiós para siempre, adiós. Tu desvío te lleva por nuevos caminos. Lo sabes ya. Jamás hollarás ese suelo”.-Fragmento de ‘Señas de identidad’-
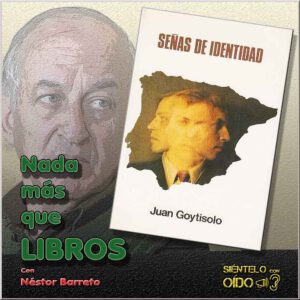
Juan Goytisolo Gay nació en Madrid el 5 de enero de 1931. Estudia Derecho y en 1956 se instala en París, donde empieza a trabajar como asesor literario de la editorial Gallimard. Entre 1969 y 1975 imparte clases de literatura en universidades de California, Boston y Nueva York, actividad que continúa a lo largo de su vida. Es autor de una extensa y variada obra narrativa y ensayística, prohibida en España por la censura franquista desde 1963. Asimismo cultiva géneros como el reportaje, la literatura de viajes o las memorias. Además de su labor estrictamente literaria, Juan Goytisolo fue un intelectual influyente, colaborador habitual en prensa y crítico implacable del mundo contemporáneo. Sus primeras novelas, inscritas en las tendencias del realismo social de los cincuenta son “Juegos de manos” de 1954 y “Duelo en el paraíso”(1955) y, tanto estas primeras obras como en la trilogía formada por “El circo” de 1957, “Fiestas” (1958) y “La resaca” del mismo año, destaca su pensamiento anti burgués, actitud que defendió en el texto “Problemas de la novela” de 1959 y en “Campos de Nijar” de 1960.
La segunda etapa del autor se abre con “Señas de identidad” de 1966, donde abandona el realismo de su periodo anterior e incluye las nuevas técnicas de la novela moderna. Continúa con la “Reivindicación del conde don Julián” (1970), novela sobre el exilio, y “Juan sin tierra” de 1975, que concluye con una página en árabe con objeto de poner de manifiesto la ruptura del autor con determinados aspectos de la cultura y la historia de su país. Ese interés por el Magreb y la civilización árabe aparece en diversos ensayos de aquellos años, así como en la novela “Makbara” de 1979. Otras obras del Juan Goytisolo son “Paisaje después de la batalla” de 1982, y la autobiografía “Coto vedado” (1985). El autor, además de diversas distinciones internacionales, fue galardonado con el Premio Cervantes en 2017. Juan Goytisolo falleció el 4 de Junio de 2017 en Marrakech, Marruecos, a consecuencia de los daños causados por un derrame cerebral.
Álvaro Mendiola, treinta y dos años, es miembro de una rica familia de ideas conservadoras. Hastiado de la realidad española de la posguerra ha vivido voluntariamente en París desde 1953 pero no ha encontrado en el exilio la paz espiritual esperada. Su personalidad ha quedado rota, sin arraigo. Siendo fotógrafo de France Press regresa a Barcelona convaleciente de un ataque al corazón para una breve estancia. Es el año 1963 y en la finca de la familia, una masía catalana cercana a una gran ciudad, intenta durante cinco días de agosto y a través de una alternancia del presente y rememoraciones del pasado familiar y personal, encontrar sus raíces y construir la vinculación con un país y una cultura. Están junto a él su mujer, Dolores, y algunos amigos. Escucha el “Réquiem” de Mozart y bebe. Cartas de todo tipo, recortes de periódico, programas de feria, partes de policía, mapas y otros objetos le sirven para, cito de la novela << desenterrar uno a uno de la polvorienta memoria los singulares y heteróclitos elementos que componían el decorado mítico de su niñez>>.
En el primer capítulo unas cartas familiares y un álbum de fotos lo estimula para sondear sobre sus antepasados y luego sobre la guerra civil. La familia tuvo que refugiarse en Francia. En el capítulo segundo es ya el día siguiente a la primera evocación. Su antiguo profesor, Ayuso, que fue un intelectual comprometido, ha muerto, y Álvaro asiste al entierro con sus amigos. Desde el cementerio civil recuerda su etapa universitaria y la huelga de Barcelona del año 1951, día en que Ayuso se negó a dar clase en solidaridad con sus alumnos. Después el intelectual, acuciado por las ásperas circunstancias, tomó una actitud conformista y evasiva. En el capítulo tercero los recortes de prensa, algunas fotos en negativo y un antiguo programa de festejos sirven para recomponer un episodio anterior a la guerra en un pueblo de Albacete, Yeste, durante la construcción de un embalse. Fue una represión sangrienta contra la manifestación de unos campesinos.
En 1958, en aquella localidad, en las fiestas locales y siendo ya Álvaro fotógrafo, trató de hacer un documental sobre el encierro de los novillos. Ambos recuerdos lo llevan a la guerra civil cuando el padre de Álvaro fue ejecutado precisamente en aquella localidad. El cuarto capítulo se centra en su amigo Antonio, activista político en la clandestinidad y desterrado más tarde en Águilas cuando el propio Álvaro huyó a París. El capítulo quinto se dedica a los círculos izquierdistas franceses y a los exiliados. En un relato en tercera persona expone el fracaso de la política de oposición tanto en España (perseguidos por la policía) como en el exilio (donde se pierden las ilusiones truncadas por la buena vida). Rememora el capítulo sexto, todo en segunda persona, su relación con Dolores, su mujer, en una apasionada serie de episodios que se inician con su encuentro en París, la vida en las pensiones, los viajes, el aborto…donde hay un interesante tono satírico en sus palabras.
Ya en el capítulo séptimo, Alvaro lee un diario de un trabajador catalán, Bernabeu, ex anarquista encarcelado al final de la guerra civil, que sirve para informar de los obreros. El capítulo octavo se desarrolla en la Cuba castrista, donde Álvaro, descendiente de ricos indianos, muestra su entusiasmo por la revolución. Son cartas antiguas de esclavos y recortes viejos los que lo motivan. El capítulo noveno y último, auténtico poema en prosa, está compuesto por un monólogo subjetivo y muy lírico que describe Barcelona, al amanecer, vista desde los telescopios del Tibidabo. Una rabiosa voz en monólogo interior le advierte de la injusticia y el discurso acaba en un deliberado caos. Una fotografía le había hecho contemplar a un hombre caído al borde de una acera; Álvaro recuerda entonces su dolencia cardíaca sufrida en París y la indiferencia con que reaccionaron los testigos de su desmayo.
Aquel incidente lo enfrentó con la fría sociedad que lo rodeaba, para la que él resulta ser sólo, cito textualmente, <<un incidente común e irrisorio>>, y tomó entonces conciencia de su soledad y consideró la idea del suicidio, y enfermo y derrotado, regresó a España para buscar su pasado, sus señas de identidad. Pero Álvaro no se puede realizar en esta sociedad de la que ha huido y a la que ya no reconoce como suya: <<He perdido mi tierra y he perdido mi gente>> confiesa. La sociedad francesa le acepta, pero siente en su esencia que tampoco le pertenece. El mundo caótico de Álvaro sólo contempla como salida la destrucción total del país. Pero esto ya forma parte de otra novela del autor, “Reivindicación del conde don Julián”, construida a modo de metáfora.
La novela supone una inspección en el pasado y la conciencia de un narrador que en en un largo relato acepta el interrogatorio del recuerdo, su caprichosa memoria, y no encuentra razón de ser como miembro de su patria, ni tampoco sus <<señas de identidad>>, y acaba por reconocer su desarraigo. Del ambiente se alza una visión extremadamente profunda y emotiva de los años de posguerra.


