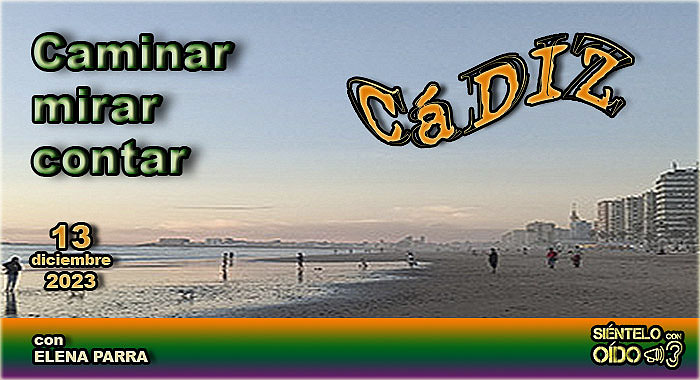

El Sur
1. Cádiz
Si ascendiéramos en vuelo unas decenas de kilómetros por encima de Cádiz y miráramos hacia abajo nos parecería distinguir una figura similar a la de una mano abierta que se prolonga hacia el brazo y que a través de este queda unida, más o menos por la muñeca, al resto del territorio. Cádiz fue isla, y un tómbolo, que no es más que un cúmulo de sedimento, hizo que dejara de ser isla, aunque está pegada a otra isla, la de León, separada esta del continente por un canal, el caño de Sancti Petri. Un poco de caos la geografía de Cádiz y de su bahía, es verdad, pero si volvemos a las alturas y pensamos en la mano abierta y en los dedos de la mano, veremos en cada una de sus puntas un fuerte, un castillo y un baluarte. La altitud máxima de Cádiz es de unos 40 metros sobre el nivel del mar, y corresponde a la Torre Tavira, la torre vigía más antigua y más alta de Cádiz que hoy alberga una cámara oscura que curiosea entre las calles estrechas, los mercados y las terrazas. Desde allí se puede entender un poco mejor la ciudad, encerrada por el mar y la bahía. La luz es tan nítida que te permite avanzar entre la atmósfera. No hablamos de los atardeceres, que se enrojecen y duran el doble que en otros sitios: parece que el sol no quiere desaparecer y lo hace estirando el momento en el que llega al punto de no retorno
Con una historia relacionada con su situación geográfica, entre el Mediterráneo y el Atlántico, marcada por los asedios y las guerras, el comercio, la esclavitud, la riqueza y el abandono, Cádiz se alza cercana y viva, y muy decadente. Se parece a La Habana, o quizá, como dijo Carlos Cano en una canción, La Habana sea la Cádiz de Cuba.
Mi madre decía que la vida era muy larga, y eso es lo que me parece ahora, mientras veo desde la playa de la Victoria cómo se clava el sol en el horizonte, a una temperatura de 30 grados centígrados en el mes de noviembre debajo de la sombrilla de palos pajosos de color marrón de un chiringuito. Me tomo un gintonic y regreso caminando por la playa hacia el corazón de Cádiz. Es la hora del paseo de los perros y hay tantos bodegueros que no dejo de pensar que debería volver a casa con uno, pero me resisto, quizá porque todos me parecen Chip, con su misma densidad y altura, con la misma forma de mirar y de moverse. No estoy preparada aún. Solo continúo hacia a la vieja ciudad compleja y amurallada que se distingue al final de la playa.
Foster Wallace decía en Esto es agua que las realidades más obvias e importantes son con frecuencia las más difíciles de ver y sobre las que es más difícil hablar, y precisamente son esas en las que me estoy concentrando. Y bien sé que es difícil saber algo más que no sea perceptible por los sentidos y que el conocimiento, hasta el de la realidad, cambia conforme pasa el tiempo porque cada vez sabemos más cosas de todo. Sigo caminando por la playa y miro y huelo, y escucho a Vivaldi. Todo lo que puedo sentir es real, todo se ha vuelto minúsculo y es emocionante
Enseguida cruzaré por la puerta de la muralla que comunica la parte nueva, donde dicen que viven los beduinos, con el intrincado laberinto de callejuelas, tabernas, restos fenicios y romanos, iglesias y fuertes, parques con magníficos árboles más que centenarios y, sobre todo, edificios del XVIII. Este fue el siglo de mayor esplendor, cuando Cádiz ostentó el monopolio comercial con América al firmar Felipe IV, en mayo de 1717, el decreto para trasladar la Casa de Contratación y la Flota de Indias desde Sevilla hasta aquí.
Escucho el concierto para dos mandolinas de Vivaldi, que se compuso a principios de ese siglo, el XVIII, justo cuando Cádiz empezaba a forjar su imperio comercial. Busco desesperadamente un baño y tengo que trepar por moles de rocas cuadradas que sustentan el terreno sobre el que ahora se alzan las casas y los hoteles más modernos de la ciudad, el mismo lugar donde aparecieron dos sarcófagos antropoides de la Gadir fenicia que son únicos en el mundo, y que representan a un hombre y a una mujer. Encuentro por fin un bar en este paseo marítimo. Sobre el pretil, la misma gaviota que he visto antes mira también el atardecer. Es probable que viva aquí siempre. Me sacudo la arena de los pies y me pongo las zapatillas. El andante está terminando cuando atravieso las puertas de Tierra y piso los bolos de Indias traídos como lastre en los barcos que venían de Nueva España. Pedruscos negros que han quedado incrustados en la historia de la ciudad.
2. Doñana
Doñana aparece entre la bruma de la mañana hermoso y solitario. Continúo sin resistirme a la evidencia de que la realidad objetiva existe, por lo que puedo saber que aunque sea invierno hace ya unos días, no lo parece porque vamos con pantalones cortos y sandalias. Cogemos un barquito que es real en Sanlúcar en el que pasamos a la orilla opuesta del Guadalquivir. No hay turistas, lo que también es una realidad, solo estamos nosotros, que nos sentimos un poco menos turistas que los viajeros turísticos, aquí ya sé que la objetividad empieza a fallar. El guía, un gaditano experto en flora y fauna, nos va llevando de un ecosistema a otro en 4×4. Nos enseña los corrales que se forman entre los cordones dunares y nos cuenta que el primer cordón, el más cercano a la orilla, avanza 3 metros cada año hasta que se ve frenado por los troncos de los pinos y queda sumergido entre sus copas. Dunas ocultas por una maleza redonda hecha de agujas verdes. Del ecosistema de playa al de dunas, luego continuaremos por el del bosque y después saldremos a la marisma.
Ayer se celebró en Sevilla la Gala de los premios Grammy y solo se habla del triunfo de Rosalía con una canción de Rocío Jurado. A mí me gusta más Rocío, a la que vi una vez en Sevilla ante un público de 1500 personas, en su mayoría orientales, que literalmente se desparramaban por los palcos del teatro Lope de Vega. Gritaban y aplaudían con cada golpe de capa y cola del suntuoso y escotadísimo vestido rojo de la Jurado. Menuda voz, menuda melena, menudo porte.
Ángela Merkel, última habitanta del palacio de las Marismillas, se acaba de ir. Como ha llovido un poco las últimas noches y sigue haciendo calor los mosquitos bullen entre los pinos piñoneros que parecen romanos y los eucaliptos y se hacen colonia cuando llegamos a la marisma. 50 millones de pinos y diez de eucaliptos. Qué extraña se me hace tanta planicie y tanta quietud. Unas estacas clavadas en la orilla, colocadas así para romper las olas de las embarcaciones que suben y bajan de Sevilla y evitar la erosión, confunden la horizontal de un paisaje creado y domesticado para que ciervos, gamos, y también caballos y vacas, crezcan libres, aunque bajo el estricto control del Parque Nacional.
3. Bolonia y Baelo Claudia
Cuando llegamos a Bolonia, me resisto a interpretar lo que veo. Confío en lo que hay, sin más; me creo que el sol calienta mis brazos desnudos mientras miro los restos de las columnas del teatro de la ciudad romana de Baelo Claudia, mientras piso y fotografío las losas de las calles empedradas y degusto atún rojo salvaje.
“Baelo Claudia es un puerto donde generalmente se embarca hasta Tingis (Tánger), en Mauritania. Es también un emporio que tiene fábricas de salazones”, escribió Estrabón el año 18 después de Cristo. Las sierras de la Plata y San Bartolomé forman un arco que deja a la ensenada de Bolonia enmarcada entre montañas, y aquí se erige uno de los conjuntos urbanos romanos más completos de la península Ibérica.
Después bajo hasta la duna de Bolonia y ahí me enfrento al recuerdo de otro viaje, uno que se sitúa entre la infancia y la adolescencia con Camarón al fondo en el que hicimos acampada libre en lo alto de esta duna ahora protegida. Me recompensa que lo que miro hoy y lo que miré en aquel momento es muy parecido. Llamo a una amiga y compañera de ese viaje feliz y le digo, feliz también, ¿a que no sabes dónde estoy?, y le envío fotos de la playa, de las ruinas y del único chiringuito que hay, que es el mismo de entonces.
Será la única vez en todo el viaje en la que me vencerán las ganas de comunicar. Estar aquí otra vez, cuántas veces he soñado con Bolonia. Noto mis sentidos muy seguros de sí mismos y hago las paces con la intuición. Vuelvo con la realidad pero a la vez entra en juego la memoria, que empieza con su trabajo en red y aporta vivencias y recuerdos. Sé que esto existe, que es como lo percibo, y, también, que es como lo pensaba. Esta noche tendré tiempo de darle alguna vuelta a eso que me ronda de que todo es muy complejo y que la realidad quizá, en algunas ocasiones, tiene los pies de barro.
Y es que Bolonia es donde mi memoria empezó a tejer, y a donde ha vuelto haciendo un gran salto. Historias cortas y largas se han ido insertando a la cola de esta playa y muchas y diferentes ficciones se han metido dentro de mí, pero este es el principio, porque todo empieza cuando empieza la memoria. No solo veo la playa y las ruinas de Baelo Claudia, hay personas y lugares y sonidos y miradas que se superponen desde esa acampada libre en la duna, que se me muestra ahora como el cabo del hilo que sujeta el minotauro dentro del laberinto. El mapa es tal y como lo veo, aunque sé que me falta información.
4. Fin
Cuando vuelvo a casa el buzón está lleno de basuras publicitarias que llevo al contenedor. He vuelto limpia y dorada, y quiero seguir así. Paseo junto al río, que no es el Guadalquivir aunque comparte con él el mismo brillo de peces saltarines. El puente del ferrocarril de la Almozara me parece el de la Barqueta. Sé que estoy en otra realidad pero también que aún no ha terminado mi viaje al Sur. Acabo en Santa Catalina y me encuentro con Elisa, a la que hacía mucho que no veía. Me regala su poemario Poeta en Niu Yol, del que reproduzco Isla de Ellis:
“A veces se hacen mis brazos como un barco en medio de la nada. Recojo a un náufrago, lo dejo en tierra y después me vuelvo náufrago”.
Puede que la realidad no deje de ser una interpretación de la memoria, de la misma manera que los paisajes, y los poemas, también son territorios que interpretamos.
-Elena Parra-


