
“Me falta iniciativa, Willy, y a ti también ¡No has sido más que un vendedor esforzado que ha acabado en el cubo de la basura, como todos ellos! ¡Soy un hombre que gana un dólar por hora, Willy! He probado suerte en siete estados y no he podido aumentar esa cifra ¡Un dólar por hora! ¿Comprendes lo que quiero decir? ¡ No voy a traer a casa ningún trofeo más, y tu vas a dejar de esperar que los traiga!.
“Muerte de un viajante”. Arthur Miller.

Tres figuras llenan con su presencia las primeras décadas del teatro norteamericano posteriores a la II Guerra Mundial, condicionando en gran medida su posterior orientación: Tennessee Williams, Arthur Miller y Edward Albee. Son tres autores disímiles cuyo denominador común es no haber renunciado a un realismo convencional, por más que lo hayan expresado de formas diversas.
El prolífico Tennessee Williams (seudónimo de Thomas Larnier Williams, 1.914-1.984), es quizás el más popular de los dramaturgos norteamericanos actuales, ya que los mejores títulos de su producción han encontrado una excelente acogida en el celuloide. Su concepción del mundo nace de una visión peculiar, desasosegante y fantástica del Sur de los Estados Unidos, deudora tanto de Poe y su como de Faulkner y su tratamiento mítico. Por otra parte esta cosmovisión suele escoger el deseo como tema central, como en D.H. Lawrence, realizando sobre él diversas variaciones que tienen como denominador común la conjunción de su hondo lirismo con un sentimiento primario de violencia. De ahí el sensacionalismo que rezuma la obra de Wlilliams y al que debe buena parte de su éxito; pero, más allá de los casos de ninfomanía, de las castraciones, de los raptos o de los asesinatos que puedan existir en su obra, en el fondo de todo ello está el espíritu humano según lo concibe su autor: terrible ente frágil, pero también extremadamente voraz, sirviéndose para retratarlo de la sexualidad como metáfora de una vida pervertida, como lo son sus personajes. Su primera obra de éxito fue “El zoo de cristal” de 1.945, drama familiar en gran medida autobiográfico donde aparecen sus propios recuerdos y experiencias. Amanda, su personaje central, es ya una de las grandes creaciones del autor, como representante eterna de la mujer sureña cuyos ideales y fantasías resultan imposibles de realizar a causa de un ambiente opresivo y represivo. Pero fue “Un tranvía llamado deseo” de 1.947, la obra que lo encumbró a la fama y que marcó todo un hito en la historia del teatro norteamericano actual.

Tennessee Williams
El personaje de Blanche DuBois no sólo le presta cuerpo en este caso a la nostalgia sureña, sino que personifica los conflictos de la sociedad estadounidense de los años cincuenta: soñadora y disoluta, vana y espiritual, derrotada y autodestructiva, resume en sí el enfrentamiento entre los instintos y la dimensión social del ser humano actual, entre la naturaleza y la civilización. Este enfrentamiento volveremos a encontrarlo en “La gata sobre el tejado de zinc caliente” de 1.955, otra de sus grandes obras. Nuevamente en ella, como en la anterior, es el sexo el motor de la acción, aunque ahora en un clima de crisis y declive al que se une el de la familia tradicional, derrotada por el interés y el dinero. Las últimas obras de Williams prácticamente no aportan nada nuevo a su producción, aunque entre ellas existen títulos dignos de mención, como “Dulce pájaro de juventud” de 1.959 y “La noche de la iguana” de 1.961. En todas ellas sigue apareciendo el tema sexual, cada vez más, si cabe, como expresión de un hambre insaciable de algo indefinido y que se le escapa al hombre. En resumen, estas últimas piezas de Williams constituyen una radiografía sin esperanza de un mundo vacío y carente de sentido contemplado desde el estoicismo heterodoxo de un puritano rebelde.

Arthur Miller con Marilyn Monroe
Frente al violento pesimismo nihilista que subyace en la obra de Williams, en la de Arthur Miller (1.915-2005), descubrimos a un moralista en cuya producción ocupa un lugar central el tema de la responsabilidad. Su recio y arraigado humanismo, su interés y grado de compromiso con la realidad y la directa sencillez de su estilo nos recuerdan casi inmediatamente la estética de los años treinta, con cuyo sentido del compromiso sintoniza perfectamente la obra de Miller. No en vano el autor no ocultaba sus tendencias izquierdistas, que lo hicieron sentarse ante el Comité de Actividades Antiamericanas durante la de los años cincuenta. Aunque su talento no pasó desapercibido para los críticos más atentos, su primera obra de éxito fue “Muerte de un viajante” de 1.949. Antes de esta había estrenado otras obras, como “Todos eran mis hijos” de 1.947, más prometedoras que efectivas, aunque significativas en su producción por el tema que desarrollan: el sentimiento de culpa reinante entre la burguesía norteamericana. “Muerte de un viajante”, sin embargo, fue un clamoroso éxito y debe seguir siendo recordada como una de las grandes creaciones del teatro actual. Con ella Miller crea una figura inolvidable, la de Willy Loman, y consigue una excelente, lúcida y demoledora radiografía de la mitología americana del éxito, que, paradójicamente, lleva al protagonista a la ruina y, con ella, al suicidio. Antes contemplamos la progresiva destrucción de los auténticos valores humanos, fundamentalmente el amor; cuando el protagonista comprende cómo lo ha corrompido y cómo se desvanece como si de un sueño se tratase, opta por el suicidio no sin antes haber entrevisto una única solución en las generaciones futuras. Hay que hacer constar que esta pieza teatral se dispone como la recuperación del pasado desde el presente.
Después de haber sido convocado ante el siniestro Comité de Actividades Antiamericanas y de haber sufrido la “caza de brujas”, Miller escribió “Las brujas de Salem”, cuyo título original es “The Crucible” en 1.953. Fue su intento de explicar sus experiencias y sentimientos y con el temor de que la sociedad no hubiese aprendido las lecciones de la historia. “Las brujas de Salem” retoma el asunto de las persecuciones de presuntas brujas en Salem en el siglo XVII, construyendo a partir de él una alegoría de los nuevos tiempos, en que lo público se entremete en lo privado y se llegan a las conciencias. El tema de las persecuciones reaparece en “Incidente en Vichy” de 1.965, en esta ocasión refiriéndose a la caza de judíos por los nazis. Vienen a continuación años de silencio para Miller, a causa también de sus problemas personales en sus diversos matrimonios, entre ellos, en 1.956, con Marilyn Monroe, y aunque escribe y estrena alguna pieza, no es hasta 1.964, con “Después de la caída”, cuando continua con constancia su carrera dramática. Como si de una sesión de psicoanálisis se tratase, “Después de la caída” despliega ante el espectador el fracaso moral de un abogado prestigioso. A través de él, Miller analiza lúcida e instrospectivamente su propio yo y celebra las limitaciones del conocimiento humano como un medio de relativización de todo, incluidas la maldad y la violencia humanas. Después de esta obra, podemos aún reseñar “El premio” de 1.968, en el que el tema del éxito y del fracaso, que tanto preocuparan a Miller, se dramatiza ahora con el reencuentro al cabo de largos años de dos hermanos que confrontan sus respectivas vidas y sus reflexiones sobre el universo y los recuerdos familiares.
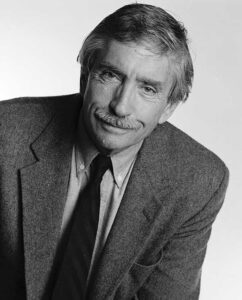
Edward Albee
Aunque no alcanzó la difusión internacional de que habían disfrutado Williams y Miller, también a Edward Albee (1.928-2016) se le puede señalar como uno de los grandes dramaturgos norteamericanos de posguerra. Admirador de Beckett, Genet e Ionesco y deudor del europeo, en su producción la existencia humana se nos ofrece como una carrera contrarreloj hacia la muerte, por lo que ocupa un lugar fundamental el tema de la autodestrucción. Su lenguaje personal y extremadamente duro es síntoma de una concepción dramática demoledora y de un riguroso sentido moral que antepone a todo la verdad, por muy odiosa que ésta sea, razón por la que Albee nos parece más un moralista que, como los europeos, un autor interesado por las implicaciones metafísicas de la existencia. El conjunto de su producción, impregnada de un tono acusatorio, está presidido por un desnudo simbolismo con hondas resonancias en el inconsciente colectivo occidental, enfrentando instinto y sociedad como dos aspectos aparentemente irreconciliables de la existencia. En “La historia del zoo” de 1.959, su primera pieza representada, diálogo y palabra (el teatro de este autor apenas cuenta con apoyos escénicos) sustentan el choque del orgullo de una sociedad establecida contra la acidez y la amargura de los inadaptados; al igual que “El sueño americano” de 1.960 denuncia la artificial vacuidad de toda relación social, incluyendo la que rige a las familias, asunto que es casi constante en toda su dramaturgia. Dicha afirmación es extensible a su producción posterior, en la que ocasionalmente ensaya con escasa repercusión formas levemente experimentales: es el caso de “Tiny Alice” de 1.965 y de “Box-Mao-box” de 1.968, de carácter alegórico la primera y político la segunda. Su mejor pieza, la que ha resistido el paso de los años y se ha convertido en un clásico del teatro actual, es “¿Quién teme a Virginia Woolf ?” de 1.962. Respetando en gran medida las convenciones del género (como, en general, la mayoría de los dramaturgos norteamericanos) y sin aportar técnicamente nuevas soluciones, en “¿Quién teme a Virginia Woolf ?” Albee nos sorprende abordando temas complejos desde una perspectiva dialéctica enriquecedora. Para ello, como es característico en su producción, se sirve de un espacio escénico más mental que real – el inamovible salón de un profesor- y de la fuerza de la palabra y de los diálogos; y, en este caso, de la sombra de un hijo perdido, ausencia de carácter simbólico que flota en la confrontación entre cuatro personajes en las diversas combinaciones posibles, incluyendo en una escena una breve representación dramático-doméstica a modo de o de psico-drama terapéutico.



