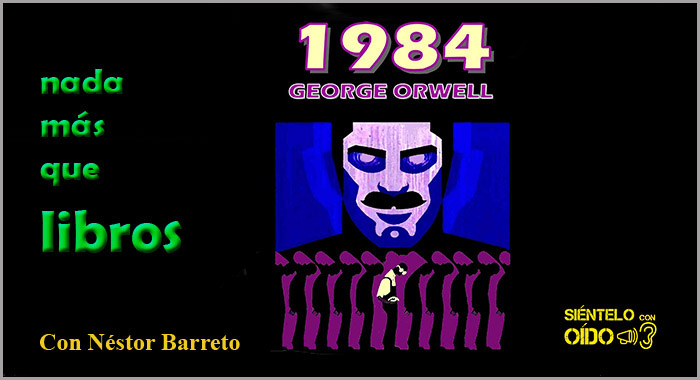
“El que controla el pasado controla el futuro; y el que controla el presente controla el pasado”.
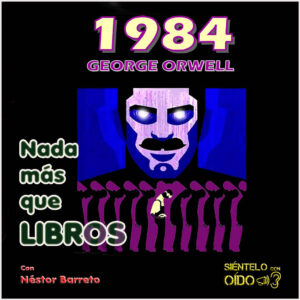
Eric Arthur Blair nació en la India en 1903, hijo de padres británicos. Fue educado en Inglaterra antes de volver a Asia para alistarse en la Policía Imperial India en Birmania. En 1928 se trasladó a París y, al año siguiente regresó a Londres, donde escribió “Sin blanca en París y Londres”, obra publicada en 1933, ya con el seudónimo de George Orwell. En 1936 viajó a Wigan, en el norte de Inglaterra, donde contempló la pobreza causada por la Depresión. Ese mismo año se casó con Eileen O´Shaughnessy, y luego partió hacia España para luchar en la Guerra Civil, en el bando republicano. Allí recibió un tiro en el cuello. Regresó al Reino Unido en 1937, y en 1941 ingresó a la BBC, aunque renunció a su puesto en 1943. Volvió a la escritura con la novela “Rebelión en la granja” (1945), que fue un éxito inmediato. Ese mismo año murió su esposa y el autor se recluyó en la isla escocesa de Jura, donde escribió “1984”. George Orwell falleció de tuberculosis en 1950 a los 46 años de edad. Otras obras notables de Orwell fueron “Los días de Birmania” de 1934, “El camino de Wigan Pier” (1937) y “Homenaje a Catañuña” de 1938.
La literatura distópica es un subgénero que describe una visión de pesadilla de una sociedad diametralmente opuesta a una utopía, o sea un mundo perfecto, ideal. Desde la aparición en 1516 de “Utopía” de Tomás Moro, diversos autores han imaginado distopías para tratar temas como la dictadura (tanto fascista como comunista), la pobreza, la tortura, la opresión social o el control mental del pueblo. La literatura distópica explora preocupaciones humanas fundamentales y plasma visiones de las posibles consecuencias de la pérdida de control. Así, por ejemplo, “El cuento de la criada” de 1985, de Margaret Atwood, imagina un mundo regido por un régimen religioso-militar, en el que la mujer ha sido despojada de sus derechos y es apreciada exclusivamente por su capacidad reproductiva.
“1984”, la obra que hoy nos ocupa, es posiblemente la distopía moderna más conocida. La razón de la novela está en el temor de Orwell ante el ascenso del estalinismo. Aunque él creía en un socialismo democrático, veía la emergente Unión Soviética -en la que un partido político había asumido el control total- como algo muy distinto al ideal socialista. Además, en 1936 había sido testigo de la fragmentación de las fuerzas antifranquistas en la guerra civil española, cuando los comunistas proestalinistas se volvieron contra los que supuestamente eran sus aliados. Orwell ya había pintado, posteriormente, una sombría visión de esa traición en su novela “Rebelión en la granja” de 1945. Además tenía un modelo para su nueva obra: el mundo descrito por el autor ruso Yevgueni Zamiatin en “Nosotros” de 1924, un mundo en el que la libertad individual ya no existía.
“1984” describe una sociedad totalitaria que manipula a sus ciudadanos mediante la propaganda, invirtiendo verdades y mentiras para conservar el poder político. Dicha sociedad distópica es mucho más oscura: carece de la esperanza prometida inicialmente por la revolución en “Rebelión en la granja”, y en ella las vidas individuales se han convertido en meros engranajes de un sistema total. La frase inicial de la obra: <<Era un día luminoso y frío de abril, y los relojes daban las trece>> alerta al lector de que incluso la naturaleza misma de la construcción temporal del día ha cambiado. Winston Smith, el protagonista, está entrando en el edificio en el que se encuentra su apartamento. Es un ciudadano de Londres, capital de Franja Aérea 1, en el pasado conocido como Gran Bretaña, provincia de Oceanía, uno de los tres estados transcontinentales existentes después de una guerra nuclear global.
Un cartel lleno todo el espacio de la pared con la imagen de un rostro (cito textualmente): << un hombre de unos 45 años con un gran bigote negro y facciones hermosas y endurecidas>>, y cuyo <<ojos le siguen a uno adondequiera que esté. EL GRAN HERMANO TE VIGILA, decían las palabras al pie>>. El Gran Hermano es el líder del Partido que gobierna Oceanía. El mundo que habita Smith está dirigido por una élite. Las masas (los <<proles>>), que componen el 85 por ciento de la población, son controladas por cuatro ministerios paradójicos: el Ministerio de la Paz, para los asuntos de guerra; el Ministerio del Amor, que se ocupa de la vigilancia; el Ministerio de la Abundancia, al que corresponde la economía, incluidos los racionamientos; y el Ministerio de la Verdad, o Miniver, que gestiona las noticias y la educación de las masas, suministrando la propaganda que controla el pensamiento de la gente.
Asimismo, uno de los principales medios de control es la neolengua, el idioma oficial usado por el Ministerio de la Verdad, que dicta tanto la verdad del pasado como la del presente. La historia se revisa y reescribe para ajustarse a las cambiantes imposiciones del estado. Y el propio Winston Smith trabaja en el Miniver: edita registros históricos y quema la documentación original, que arroja a un <<agujero de la memoria>>. La historia, tal como la entiende el lector, se ha detenido en seco (cito): <<No existe más que un interminable presente en el cual el Partido lleva siempre razón>>. Otro importante medio de control es una red de telepantallas y micrófonos ocultos que espían y escuchan a la población. Esta red está controlada por la Policía del Pensamiento, que supervisa la protección del Partido.
El autor sumerge al lector en ese atroz mundo totalitario antes de desvelar que Winston Smith está implicado en un acto de rebelión. En su diminuto apartamento, dominado por el instrumento de control del Partido (la telepantalla). Smith ha comenzado a escribir su propia historia en un diario adquirido de segunda mano: un delito de autoexpresión. El sabe que se trata de un acto del que nunca podrá retractarse y, más aún, que , cito, <<era como un fantasma solitario diciendo una verdad que nadie oiría nunca>>. Y aún así, sigue escribiendo. Winston Smith, el héroe de la novela, es un hombre actual: lo común de su apellido sugiere que no tiene nada de especial o extraordinario. Y es esa cualidad la que hace que su acto de subversión sea tan incendiario: si todos los Smith o lo Jones se alzaran contra la sociedad, sería la revolución.
La caracterización del ordinario Smith como un rebelde que opone su defensa de la verdad auténtica contra la maquinaria del Partido crea un campeón inverosímil. En Julia encontrará a otro disidente ya una amante. Más joven que él, Julia parece ser una instigadora de la Liga Juvenil Anti-Sexo, pero pasa a Smith una nota con un sencillo, mensaje: <<Te quiero>>. Su aventura es un acto de rebelión en sí mismo, un delito sexual. Pero su amor clandestino no puede durar demasiado, escondido bajo la fachada de su obediencia al Gran Hermano ya las leyes de Oceanía. El enemigo declarado del régimen es Emmanuel Goldstein, antiguo líder del Partido que ahora encabeza un movimiento de resistencia llamado la Hermandad. Goldstein es una figura aborrecida (como lo fue León Trostki en la URSS de Stalin; incluso ambos tienen la misma perilla) utilizada para unir a la ciudadanía mediante el ritual diario de los <<Dos Minutos de Odio>>, durante los cuales se profieren insultos contra la imagen de Goldstein en las telepantallas.
En una librería de segunda mano Smith abre un libro en cuya cubierta no había título ni nombre alguno: es “Teoría y práctica del colectivismo oligárquico”, de Emmanuel Goldstein. Orwell presenta páginas enteras de ese libro en su novela para acercar más al lector al protagonista rebelde y para revelar la filosofía política y las teorías sociales que han conducido al presente. Así, este libro dentro del libro sirve como para rellenar una parte del trasfondo: explica el establecimiento de Oceanía y los otros superestados, Eurasia, y Asia Oriental, en la reorganización global posterior a la II Guerra Mundial, y apunta que cada superestado tiene un constructo ideológico similar basado en mantener dócil a su población. La capacidad de persuasión de los pasajes del libro de Goldstein revelan el poder de seducción del lenguaje.
Y es que uno de los grandes legados de “1984” es la profusión de palabras y filtrados al inglés desde la neolengua: <<Gran Hermano>>, <<sexocrimen>>, <<crimental>> o <<habitación 101>> son solo algunas de las creaciones lingüísticas que se encuentran en la obra de Orwell. Las formas en que el estado puede manipular y controlar a sus ciudadanos son un tema clave en “1984”. En un sistema totalitario, las elecciones individuales y el estilo de vida son dictados por un organismo de gobierno global. Así, la organización que rige Oceanía demuestra que está decidida a mantener su dominio del poder mediante el debilitamiento de las relaciones personales y la erradicación de la confianza y la reciprocidad.
Por eso Orwell describe los métodos psicológicos y físicos mediante los cuales el estado puede coaccionar –ya sea encubierta o abiertamente-, sofocar los sentimientos humanos y quebrar el espíritu de las personas. Como advierte Julia: <<Todos confiesan siempre. Es imposible evitarlo>>. La experiencia de Winston Smith revela como actúa el aparato del sistema sobre un individuo, haciendo que el lector no solo sienta su dolor, sino también su ardiente deseo de defenderse ante aquella maquinaria por cualquier medio a su alcance. La recepción crítica inicial de “1984” fue sumamente positiva, destacando la originalidad de su sombría visión. Desde su publicación la obra se ha difundido por todo el globo, traducida a unos 65 idiomas, y ha ampliado su público gracias a una versión cinematográfica estrenada precisamente en 1984, dirigida por Michael Radford y con John Hurt en el papel de Winston Smith.
En definitiva, la preocupación central de la distopía que se describe en la novela es el peligro de permitir que quienes nos dirigen asuman un poder excesivo, voraz. En la era de la globalización, con sus medios de vigilancia masiva, la advertencia de Orwell resuena con más fuerza que nunca.


